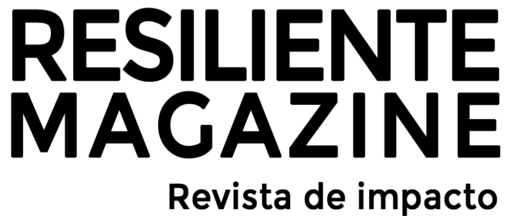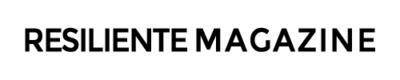En nuestra sociedad las mujeres trabajamos duro por abrir brecha, desempeñarnos en tantas áreas como nos sea posible, pugnamos por oportunidades para todas. Destacamos a diario lo más positivo que en efecto nos ha dejado como sociedad esta transición hacia la mujer moderna. Exigimos ser mejores, señalamos lo malo que dejamos atrás, pero qué tan dispuestas estamos a recuperar lo mejor del pasado. ¿Qué tanto hemos dejado de hacer y olvidado, que hoy nos resulta costoso? ¿En qué parte del camino dejamos a esas mexicanas que enamoradas de la vida y de su país, que espontáneamente conquistaban cualquier meta, pues se sabían hermosas de ojos profundos llenos de paz y sabiduría para llevar su hogar y a sus hijos respetando límites y autoridad? Mexicanas que poseían hermosas siluetas que no necesitaban exhibir como carnada a los coyotes. Mujeres que consideraban sus convicciones, valores y talentos más allá de su sexualidad para definirse como valiosas.
¿Dónde quedó el ejemplo de aquellas mexicanas que consideraban como prioridad sus ideales y familia al igual que para un jaguar lo son sus crías? Al paso del tiempo creímos erróneamente que lo masculino, lo agresivo y la competencia individual parecieran más deseables en nosotras. Descalificamos hasta cierto grado nuestra esencia, despreciando lo femenino de aquellas mexicanas orgullosas de llevar en su vida el color de los chales, y el valor para tener los huipiles bien puestos, sin envidiar los calzones de lana. Intentamos competir con nuestra pareja, olvidando que somos aliados, dejando secar como flores de quelite esa actitud de auténticas mexicanas que andaban hombro a hombro a pie o a caballo de inicio a fin, fuertes de sol en sol, amorosas y delicadas como la plata resplandeciente bajo la negra noche. Omitimos agradecer por los hijos que nos entrega la tierra en cada cosecha fruto de su amor. Descuidamos nuestra función en el nido e incluso algunos se han llenado de serpientes, pues no hemos confiado del todo a nuestros hombres aprender y contribuir con su rol en el hogar, y muchos críos se han perdido al intentar su primer vuelo solos, sin tener nuestras alas para soportarlos en la caída. Dejamos que los pequeños sean comidos por lobos creciendo entre ellos y los vicios que los consumen sin darnos cuenta. Cambiamos los delantales y molcajetes por montones de comidas instantáneas preparadas por nuestros hijos en una cocina vacía como el desierto de Sonora, donde no se escucha el eco de los padres. Dejamos la cercanía que el rebozo brindaba a nuestros hijos pegados al pecho y los cambiamos por emojis, likes y chats.
Consideramos que lo espiritual radica en compartir cadenas religiosas e imágenes y videos que invitan al morbo. Vivimos tan de prisa que apenas si conversamos. Estamos tan estresadas por llenar estereotipos de cuasi éxito que ignoramos que como mujer, al igual que la tierra, requerimos de protección, atención, riego para que la aridez se abra paso desde nuestro interior. Dejamos de reconocer que poseemos manos suaves de lana y algodón para dar cariño y dulzura para mediar y formar hombres y mujeres con seguridad, identidad y arraigo a sus raíces y a su familia. Discutimos con los nuestros sin escuchar y valorar que aún poseemos aquella voz suave, brazo firme y dedos tan finos que así como pueden moldear el barro y la plata, también moldean y tocar el corazón de los demás. Perdimos la práctica y habilidades para ser como aquellas matriarcas mexicanas, llenas de la paciencia e inteligencia del águila para velar y preservar un matrimonio tan fuerte y duradero como los viejos ahuehuetes. Abandonamos esas caderas fuertes sin miedo a parir. Desgastamos ese carácter apasionado como las cascadas de cola de caballo y el sentimiento de matriarca tan profundo como los cenotes sagrados suficiente para amar y criar a esos grandes mexicanos que muchos ya no alcanzamos a conocer.
Escrito por Araceli Guerrero.